13/10/2025
El 12 de octubre se celebra el Día Internacional de la hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN), una enfermedad hematológica que afecta a apenas entre 1 y 1,5 personas por cada millón de habitantes a nivel mundial, por lo que se considera una patología ultrarrara.
La HPN es una patología adquirida, es decir, no se nace con ella y no se puede heredar. Se produce por una mutación en el gen PIG-A de las células madre de la médula ósea, lo que provoca que el propio cuerpo destruya por error los glóbulos rojos. Debido a la hemoglobina que se libera al eliminarlos, una de las manifestaciones características de la enfermedad es la orina de color marrón rojizo.
Sin embargo, no es el síntoma más común. La gran mayoría de personas con HPN sufre anemia, así como cansancio generalizado, debilidad, dificultad para respirar, dolor abdominal, trombos o daño renal. Todo este cuadro clínico dificulta que muchos pacientes puedan llevar a cabo con normalidad muchas de sus actividades diarias, lo que puede afectar a su rendimiento laboral y suponer un gran impacto a nivel social y emocional.
Para profundizar más en los desafíos que supone vivir con esta patología, entrevistamos a Adriana Reyes, presidenta de la Asociación HPN España, quien nos cuenta cómo fue su diagnóstico, su historia de superación personal, su lucha para aceptar las consecuencias de la enfermedad y cómo ha llegado a vivir una vida lo más normalizada posible.
Una infancia en el hospital
La vida de Adriana comenzó a cambiar cuando tenía apenas nueve años. Le diagnosticaron, erróneamente, aplasia medular, y pasó mucha parte de su infancia ingresada en hospitales de su país de origen, Ecuador. “En aquella época, se hablaba muy poco de los sentimientos de los pacientes, y menos de los más jóvenes. Para mí estar constantemente en hospitales tuvo un gran impacto emocional y también social, porque apenas me relacionaba con otros niños. Vivía como en una burbuja, era como una ‘niña de cristal’”, recuerda.
Con el paso del tiempo, ya en la etapa de la adolescencia, comenzó a sufrir nuevos síntomas más propios de la HPN, como los episodios de orina oscura. Sin embargo, la confusión con su enfermedad continuó durante algunos años. Adriana describe ese periodo como uno de “absoluta incertidumbre”: “Mi familia se quedó sin dinero y sin recursos, buscando formas de llevarme a médicos privados para ver qué me pasaba”.
Finalmente, el diagnóstico definitivo llegó en una de esas visitas a un nefrólogo. Allí escuchó por primera vez el nombre de su verdadera enfermedad: hemoglobinuria paroxística nocturna. Junto al diagnóstico también llegó otro momento clave: su paso de Pediatría a Hematología para luchar contra la enfermedad. Ese momento marcó un antes y un después en Adriana: “Por un lado, al fin ponía nombre a la enfermedad que llevaba tantos años deteriorando mi vida y la de mi familia. Por otro, significaba abandonar el entorno pediátrico en el que yo me sentía tan protegida”.
Tras el diagnóstico, llegaron las pruebas, los análisis y la búsqueda de posibles soluciones. “Recuerdo a mis padres llorando porque les habían dicho que me quedaban pocos meses de vida. Empezaron a realizar acciones benéficas para que, al menos, pudiera recibir trasfusiones de sangre y unos cuidados dignos. Viendo este sufrimiento de toda mi familia, incluso me planteaba si valía la pena seguir luchando”, rememora Adriana.
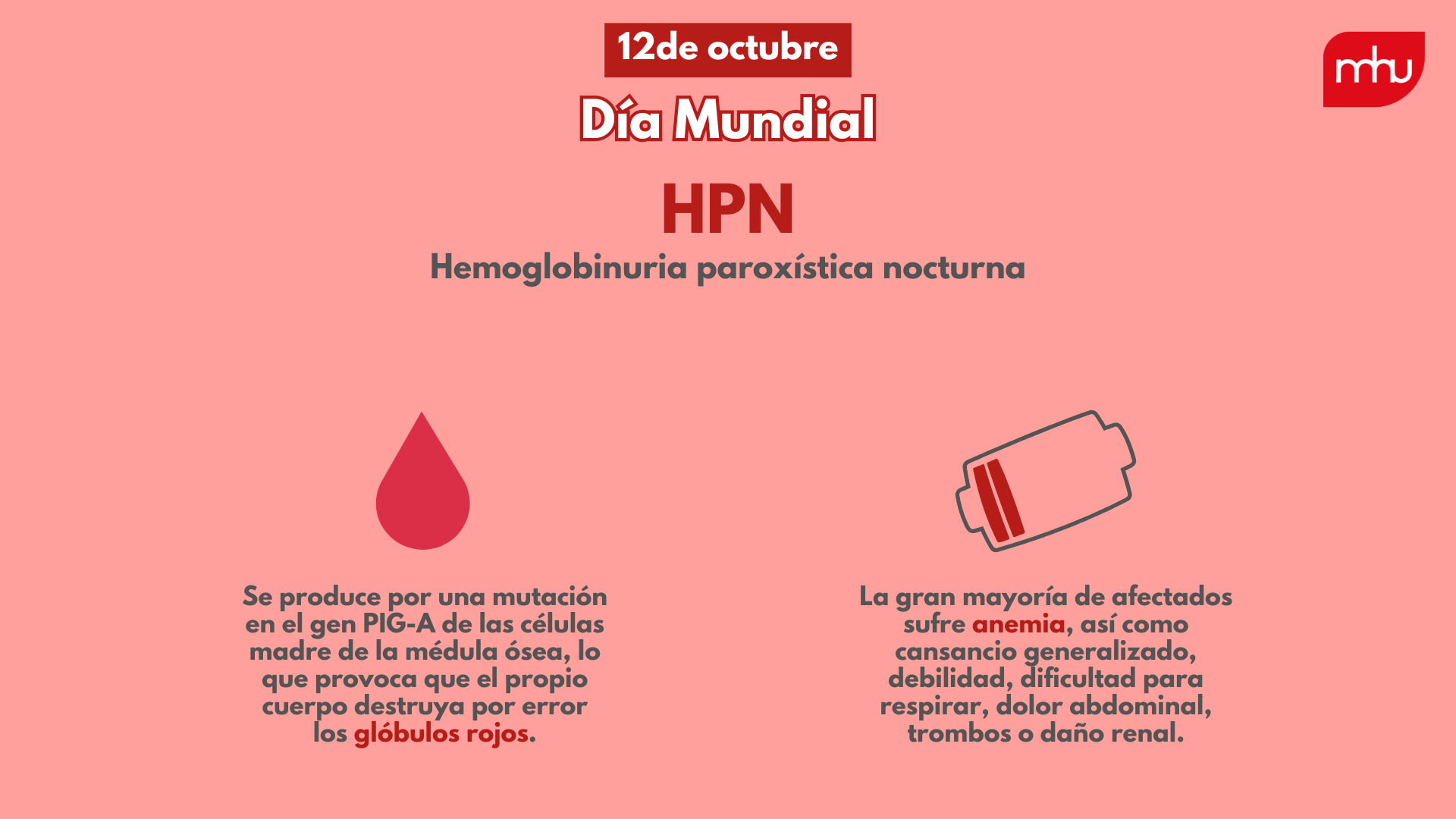
La emigración a España
En 2003, su madre, como muchos otros compatriotas ecuatorianos, tomó la difícil decisión de emigrar de su país para ofrecer a su hija una oportunidad de superar la enfermedad. Con la ayuda de una tía que ya vivía en España, lograron llegar a nuestro país. Pero no fue un camino de rosas: “Fue duro adaptarse a un nuevo país, con la soledad de haber dejado a mi familia y la dificultad para integrarme”.
Además, pese a que ya venía con un diagnóstico confirmado de Ecuador, en España tuvo que pasar de nuevo por todo el proceso. “Tenía que repetir una y otra vez mis síntomas y muchos médicos no sabían qué era la HPN. No entendía cómo en este primer mundo, donde se suponía que encontraría la sanación, muchos médicos desconocían la enfermedad”, lamenta.
Su suerte empezó a cambiar cuando le ofrecieron participar en el primer ensayo clínico de un medicamento para la HPN. “Aunque no entendía del todo qué significaba participar en un ensayo, acepté sin dudarlo. No tenía nada que perder, y pronto mis síntomas empezaron a mejorar”, detalla Adriana.
Madre y paciente
A los dos años, sin embargo, quedó embarazada y los médicos le recomendaron interrumpir el embarazo o el tratamiento: “Decidí ser madre. Era un anhelo que tenía de toda la vida. Quería tener esa voluntad propia, tras tantas cosas que la vida me había hecho pasar sin capacidad de decisión”.
Así nació su primera hija, Aisha, y psicológicamente comenzó a afectarle el pensar que la enfermedad podría dejarle sin disfrutar de su hija. “Siempre me cuestioné mi vida, si valía la pena seguir luchando y viviendo. No tenía un propósito claro, pero con mis hijas todo cambió. ¿Quién va a querer que sus hijas se queden sin su madre?”, se pregunta. Ese estado emocional la llevó a buscar apoyo, y lo encontró en la recién creada Asociación HPN España, donde halló un espacio para compartir su experiencia y acceder a la ayuda psicológica que necesitaba.
Con el tiempo, Adriana fue de nuevo madre y volvió a participar en ensayos clínicos, pero tuvo que abandonarlos para viajar a Ecuador por una situación familiar grave. Entonces se enfrentó de nuevo a otro de los grandes inconvenientes de su enfermedad, la inestabilidad laboral.
“Yo siempre he tenido trabajos precarios, como limpieza o cuidado de ancianos, algo que para mí es muy satisfactorio por el hecho de dar un servicio a una persona que lo necesita. Pero para sus familiares siempre estaba la duda de cómo una persona con una enfermedad como la mía podría cuidar de alguien. Y, al final, siempre me terminan despidiendo. Otro factor han sido las constantes visitas al hospital para recibir tratamiento, con la falta de empatía de algunos jefes”, señala Adriana.
La importancia de la Asociación
En Ecuador, no consiguió hacerse con la medicación, por lo que su enfermedad se desestabilizó. Ya de vuelta a España, sus médicos consiguieron que recibiera la medicación fuera del marco experimental, un momento decisivo en el curso de su enfermedad. También se refugió cada vez más en la Asociación: “Yo pertenecía desde hace muchos años, pero siempre en un segundo plano, asistiendo como público a las charlas o jornadas que organizaban. Pero yo sentía la necesidad de ayudar más y no sabía cómo”.
Hoy, Adriana es madre de dos niñas sanas de 17 y 7 años. Mirando atrás, reconoce que la HPN le ha enseñado a ver la vida de otra manera. Ese aprendizaje personal lo ha puesto al servicio de otros pacientes a través de la Asociación que ahora preside. Allí, Adriana se ha convertido en una voz fundamental para quienes reciben el diagnóstico por primera vez, ayudándoles a afrontar el impacto y promoviendo conciencia pública sobre una enfermedad rara y poco conocida.
Desde su constitución, el número de personas que se ha sumado a la Asociación ha ido creciendo año a año, consiguiendo dar cada vez más visibilidad a las personas que viven su día a día con esta enfermedad. Además de ofrecer apoyo individualmente, la Asociación es también, como lo fue para Adriana, un punto de encuentro para compartir experiencias con personas que están viviendo la misma situación y construir una red de solidaridad.
Además, complementan esta labor de asesoramiento y apoyo con el fomento de la investigación científica; la organización de seminarios y conferencias para divulgar la enfermedad entre la sociedad, los pacientes y los profesionales; o la promoción de becas científicas que contribuyan a un mejor conocimiento y avance en la búsqueda de soluciones para la HPN.
“Gracias a mi experiencia vital y a la Asociación, me he convertido en una mujer valiente y luchadora, con muchas ganas de vivir. Me encanta contar mi experiencia, hablar con los nuevos pacientes que se asocian y poder darles tranquilidad en ese momento de impacto…. Ahora, puedo ser esa voz como paciente, promoviendo la conciencia pública sobre esta enfermedad. Me he dado cuenta de que yo quiero seguir ayudando, formándome y avanzando en el mundo asociativo“, concluye Adriana.
